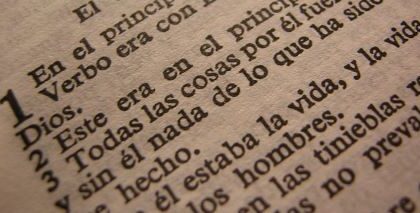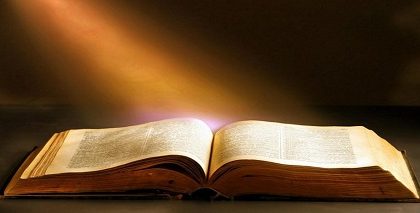Ese domingo me tocaba a mí predicar durante las misas del día. En la noche anterior había, como de costumbre, escuchado el programa: “La Hora de la Decisión” de Billy Graham, en HCJB. A menudo este programa me había sido de gran ayuda para la preparación de la prédica del día siguiente.
Había escogido el tema: “La hipocresía religiosa,” valiéndome de estos versículos de la Biblia: “No todo el que me dice: Señor! Señor! entrará en el reino de los cielos: mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor! Señor! no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, les protestaré: ¡nunca os conocí; apartaos de mi, obradores de maldad!‘ (Mateo 7:21 -23).
Conocía un poco a mis feligreses. Quería llamarles la atención sobre esta manía que todos tenían de vanagloriarse de todo lo que hacían, olvidando seguramente que estas buenas obras disimulaban un corazón podrido. Les iba a hacer recuerdo de eso. Y, a medida que iba hablando sentía sin embargo que la Palabra de Dios se me volvía contra mi mismo, tal como una pelota de ping-pong.
Es curioso cómo el espíritu del hombre puede, en unos segundos, construir todo un andamio de ideas que necesitarían centenares de palabras y muchas horas tal vez para describirlas. Es así como, mientras predicaba mi sermón a los feligreses, otra Persona me estaba hablando a mi corazón, haciéndome un sermón que nunca jamás iba a olvidar, un sermón adaptado exactamente a mi situación, y a mi caso.
Yo pensaba que, porque era sacerdote y religioso, era mejor que todos estos que me escuchaban. Sin embargo, oía bien claramente la Palabra de Dios resonar en mi corazón: “¡Nunca te conocí, José!” Me apuré en defenderme, aportando varios argumentos: “¿Cómo es posible, Dios mío, que no me vas a conocer a mí que soy tu sacerdote, tu religioso? Mira todos los sacrificios que he hecho hasta la fecha: estudios durante años, separación de los queridos parientes míos, de mi patria; los votos de pobreza, de castidad y de obediencia, con los cuales te ofrecí todo derecho mío a poseer, a tener familia, a dirigir mi vida… y todo eso con el fin de servirte mejor… ¿Cómo me vas a decir que no me conoces? – Considera pues, te lo ruego, todos los sufrimientos que he padecido durante muchos años de vida de misionero, el hambre, la miseria, las lágrimas; se cuentan por centenares los que he bautizado, por millares los que he absuelto de sus pecados en tu nombre; son sinnúmero las almas consoladas con el ministerio de tu Palabra, las que estaban descorazonadas, humilladas y deprimidas… Yo también, ¡cuántas veces he sufrido del frío, de la soledad, de las ingratitudes de los hombres, del desprecio y de las amenazas! ¡Estaba en todo tiempo dispuesto a dar mi vida por Ti!..” Y quería seguir añadiendo más y más argumentos delante de Dios. Pero era inútil. Cuanto más argumentos presentaba, más fuerte era la voz que me gritaba dentro de mi alma: “¡Nunca te conocí! – ¡Apártate de mí, obrador de maldad!”
¡No podía creerlo! Me sentí vacío, totalmente desnudo delante de Dios. Este pecado que trataba de ocultar de los ojos de Dios por medio de mis buenas obras, Dios lo veía, sucio, hediondo y feo. Yo también lo veía así ahora, y comprendía por que Dios no me iba a conocer. No encontré ningún otro argumento para presentar; las lágrimas me impidieron continuar mi sermón. Deprimido frente a esta terrible frustración de toda mi vida, veía con toda su fealdad mis propios pecados y la condenación de Dios. Los feligreses pensaban que había sido el mejor sermón de mi vida. No sabían que mis lágrimas provenían, no de lo que yo les decía, sino más bien de lo que el Espíritu Santo me decía a mí dentro de mi corazón.
Me escapé dentro de mi oficina. Allí, de rodillas, esperé que se calmara un poco la tempestad. ¿A donde iba a refugiarme ahora? – ¿Tal vez en mi teología? Pero sabía muy bien que esta misma teología que antes parecía tan fuerte e inconmovible, ahora estaba desgarrándose a pedazos por los numerosos cambios que empezaban a establecerse. ¿A dónde iba a ir para recibir consuelo y fortaleza? – ¿A mis amigos? Pero estaban ellos mismos en la misma situación que la mía: inciertos, inquietos, y temerosos del infierno. Entonces me quedaba refugiarme en mí mismo. ¡No! ¡Imposible! Me veía como un trapo de inmundicia, más muerto que vivo. Es así como Dios mismo me describe todo lo que yo había tratado de hacer para merecer el cielo: ¡Trapo de inmundicia! (Isaías 64:5). El anonadamiento del hombre es la oportunidad de Dios.
Jesús se queda a la puerta
Es en este estado de completo anonadamiento mío Dios se aprovechó para aplicar a mi alma todas Sus Palabras que me habían venido por medio de la HCJB. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9). Es allí cuando comprendí por qué Dios me había antes rechazado. Quería yo salvarme por mí mismo, por mis obras; mientras que Dios quería salvarme por gracia. Dios me había provisto de Otro para ser castigado en mi lugar.
Este Otro se había ya encargado de todo el cargamento de mis pecados, y había sufrido el castigo merecido por mis pecados. Este Otro era el Señor Jesucristo. Es Él quién murió en la Cruz por los pecados míos. Con razón me estaba invitando a venir a Él: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar” (Mateo 11:28). Comprendí que yo también debía ir a Jesús si quería lograr el descanso y la paz que buscaba. Y como un ciego que presiente la presencia de alguien, tuve ganas de gritar: “Pero Jesús, ¿dónde estás?” Pero antes de que esta pregunta se me saliera de la boca, otra palabra de Dios me vino a la memoria: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20).
He abierto la puerta
Ahora sabía donde estaba el Señor Jesús. No era tan lejos de lo que yo pensaba. Y me apuré en invitarle adentro: “Ven, Jesús mío, entra en mi corazón, sea el Maestro de mi vida, ¡oh Salvador bien amado!” – Y Jesús entró en mi corazón. Soy salvo. Fue a partir de aquel momento que, no solamente mis pecados habían sido perdonados, sino también que Dios me los había quitado totalmente de encima; salvo por la gracia de Dios, hecho Su hijo para siempre, con esta Vida Eterna que Él me había comunicado.
Tomado de “Testimonio de Joseph Tremblay”
Te queremos animar para estudiar más la Biblia. Para ello te ofrecemos gratuitamente un curso bíblico por correspondencia (por correo postal). Si deseas recibirlo nos puedes escribir a: orientacionesbiblicas@gmail.com, dejar tu comentario abajo o por WhatsApp 686 81 03 80, dejándonos tu nombre y dirección postal completa. (Oferta válida para los que viven en España)